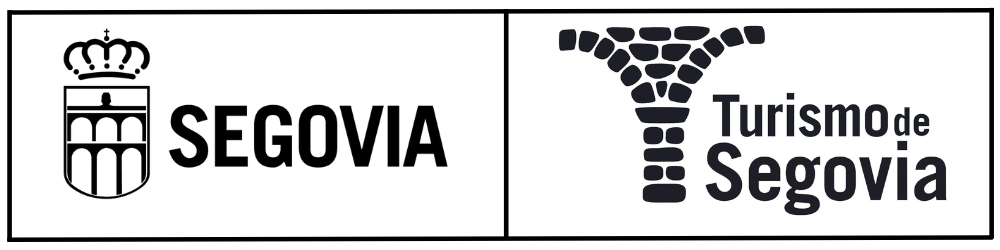Muchos libros y biografías a lo largo de los siglos, han tratado de acercarse a la intimidad más profunda del misterioso fundador de la Ceca segoviana, pero pocos mencionan el arraigado sentimiento de conexión del rey con Segovia y sus arrabales pues, aunque hombre de talla cosmopolita y viajado, Felipe II siempre disfrutó de la soledad y el encuentro con la naturaleza de forma muy especial.
Por eso y sabiendo que las condiciones técnicas y orográficas para la construcción de esta fábrica, inclinaron la balanza a favor del Valle del Eresma segoviano, estamos seguros de que hubo algo más que favoreció la elección; una fuerza mística que atrajo el corazón del rey y que flotaba antaño entre conventos, monasterios inmemoriales, iglesias envueltas en el halo del esoterismo y todo ello oculto por manantiales, castaños, y chopos centenarios.
De esta forma, el rey se encontró levantando un edificio renacentista, al más puro estilo de su época y de sus gustos, sobrio, impecable, recio y fuerte, tranquilo y silencioso, justo como él mismo, desafiando los continuos envites de los elementos: crecidas e inundaciones, terrenos inclinados, fuegos… Y entre la perfección de sus líneas geométricas y el equilibrado caos natural, Felipe II descubrió uno de sus rincones favoritos, un reducto de paz y sosiego destinado a poner en orden sus ideas: El Jardín del Rey.
 Adquirido junto con los terrenos propiedad del antiguo molinero, podría habérsele dado un uso agrícola, pero por alguna razón, se prefirió destinar al disfrute y goce de los sentidos; con el oído se escuchaban los sonidos de los pájaros, las aguas de las fuentes y el Eresma… Con el olfato se percibía el olor del río, las flores en primavera, con la vista se captaba el verdor de las plantas, el colorido de las flores, el azul nítido del cielo segoviano. Si se deslizaban los dedos por los muros, se podía sentir la piedra granítica, los guijarros rodados de los pasillos, la textura de plantas y árboles y con el sentido del gusto se apreciaban las frutas frescas que crecían en los árboles y zarzas de los rincones.
No es de extrañar que los maestros de los oficios, custodios de una de las llaves del Jardín, no quisiesen cederla al finalizar su turno, pues sabían que en sus manos albergaban un pequeño trocito de paraíso, entre el tintineo de las monedas y el fragor de los metales.
Con la sombra del Alcázar prolongándose por la ciudad, el rey por fin había encontrado el lugar perfecto para reflexionar, alejándose de los ojos escrutadores de la Corte. Ahora era él, protegido por el vergel renacentista, el que observaba tranquilamente la inexpugnable fortaleza casi oculta por la vegetación del Valle, que se le antojaba pequeña y lejana, aun estando a un tiro de piedra de la Ceca.
Pasaba los ratos pescando; el frío y claro Eresma albergaba un ecosistema idílico para que las truchas nadasen a sus anchas por el río. Desde el puente de San Marcos al de la Casa de Moneda, estaban las aguas vedadas para el rey, algo que no todos respetaban, como era el caso de los monjes del cercano Monasterio del Parral.
Pero toda dicha y ventura, toda serena felicidad humana, llega a su fin con la misma categórica verdad y aunque Felipe II ya no esté, aunque sus sucesores que caminaron igual que él por estas terrazas ya no estén y aunque los escombros, las ruinas y los árboles marchitos inundaran alguna vez los rincones del pavimento tantas veces recorrido, hoy se vuelven a abrir las verjas de nuevo, a llenar los árboles de nidos, y a recordar que existió una vez un hombre, un rey, que sonrió en este mismo lugar, cuatrocientos años antes que nosotros.
Adquirido junto con los terrenos propiedad del antiguo molinero, podría habérsele dado un uso agrícola, pero por alguna razón, se prefirió destinar al disfrute y goce de los sentidos; con el oído se escuchaban los sonidos de los pájaros, las aguas de las fuentes y el Eresma… Con el olfato se percibía el olor del río, las flores en primavera, con la vista se captaba el verdor de las plantas, el colorido de las flores, el azul nítido del cielo segoviano. Si se deslizaban los dedos por los muros, se podía sentir la piedra granítica, los guijarros rodados de los pasillos, la textura de plantas y árboles y con el sentido del gusto se apreciaban las frutas frescas que crecían en los árboles y zarzas de los rincones.
No es de extrañar que los maestros de los oficios, custodios de una de las llaves del Jardín, no quisiesen cederla al finalizar su turno, pues sabían que en sus manos albergaban un pequeño trocito de paraíso, entre el tintineo de las monedas y el fragor de los metales.
Con la sombra del Alcázar prolongándose por la ciudad, el rey por fin había encontrado el lugar perfecto para reflexionar, alejándose de los ojos escrutadores de la Corte. Ahora era él, protegido por el vergel renacentista, el que observaba tranquilamente la inexpugnable fortaleza casi oculta por la vegetación del Valle, que se le antojaba pequeña y lejana, aun estando a un tiro de piedra de la Ceca.
Pasaba los ratos pescando; el frío y claro Eresma albergaba un ecosistema idílico para que las truchas nadasen a sus anchas por el río. Desde el puente de San Marcos al de la Casa de Moneda, estaban las aguas vedadas para el rey, algo que no todos respetaban, como era el caso de los monjes del cercano Monasterio del Parral.
Pero toda dicha y ventura, toda serena felicidad humana, llega a su fin con la misma categórica verdad y aunque Felipe II ya no esté, aunque sus sucesores que caminaron igual que él por estas terrazas ya no estén y aunque los escombros, las ruinas y los árboles marchitos inundaran alguna vez los rincones del pavimento tantas veces recorrido, hoy se vuelven a abrir las verjas de nuevo, a llenar los árboles de nidos, y a recordar que existió una vez un hombre, un rey, que sonrió en este mismo lugar, cuatrocientos años antes que nosotros.
 Adquirido junto con los terrenos propiedad del antiguo molinero, podría habérsele dado un uso agrícola, pero por alguna razón, se prefirió destinar al disfrute y goce de los sentidos; con el oído se escuchaban los sonidos de los pájaros, las aguas de las fuentes y el Eresma… Con el olfato se percibía el olor del río, las flores en primavera, con la vista se captaba el verdor de las plantas, el colorido de las flores, el azul nítido del cielo segoviano. Si se deslizaban los dedos por los muros, se podía sentir la piedra granítica, los guijarros rodados de los pasillos, la textura de plantas y árboles y con el sentido del gusto se apreciaban las frutas frescas que crecían en los árboles y zarzas de los rincones.
No es de extrañar que los maestros de los oficios, custodios de una de las llaves del Jardín, no quisiesen cederla al finalizar su turno, pues sabían que en sus manos albergaban un pequeño trocito de paraíso, entre el tintineo de las monedas y el fragor de los metales.
Con la sombra del Alcázar prolongándose por la ciudad, el rey por fin había encontrado el lugar perfecto para reflexionar, alejándose de los ojos escrutadores de la Corte. Ahora era él, protegido por el vergel renacentista, el que observaba tranquilamente la inexpugnable fortaleza casi oculta por la vegetación del Valle, que se le antojaba pequeña y lejana, aun estando a un tiro de piedra de la Ceca.
Pasaba los ratos pescando; el frío y claro Eresma albergaba un ecosistema idílico para que las truchas nadasen a sus anchas por el río. Desde el puente de San Marcos al de la Casa de Moneda, estaban las aguas vedadas para el rey, algo que no todos respetaban, como era el caso de los monjes del cercano Monasterio del Parral.
Pero toda dicha y ventura, toda serena felicidad humana, llega a su fin con la misma categórica verdad y aunque Felipe II ya no esté, aunque sus sucesores que caminaron igual que él por estas terrazas ya no estén y aunque los escombros, las ruinas y los árboles marchitos inundaran alguna vez los rincones del pavimento tantas veces recorrido, hoy se vuelven a abrir las verjas de nuevo, a llenar los árboles de nidos, y a recordar que existió una vez un hombre, un rey, que sonrió en este mismo lugar, cuatrocientos años antes que nosotros.
Adquirido junto con los terrenos propiedad del antiguo molinero, podría habérsele dado un uso agrícola, pero por alguna razón, se prefirió destinar al disfrute y goce de los sentidos; con el oído se escuchaban los sonidos de los pájaros, las aguas de las fuentes y el Eresma… Con el olfato se percibía el olor del río, las flores en primavera, con la vista se captaba el verdor de las plantas, el colorido de las flores, el azul nítido del cielo segoviano. Si se deslizaban los dedos por los muros, se podía sentir la piedra granítica, los guijarros rodados de los pasillos, la textura de plantas y árboles y con el sentido del gusto se apreciaban las frutas frescas que crecían en los árboles y zarzas de los rincones.
No es de extrañar que los maestros de los oficios, custodios de una de las llaves del Jardín, no quisiesen cederla al finalizar su turno, pues sabían que en sus manos albergaban un pequeño trocito de paraíso, entre el tintineo de las monedas y el fragor de los metales.
Con la sombra del Alcázar prolongándose por la ciudad, el rey por fin había encontrado el lugar perfecto para reflexionar, alejándose de los ojos escrutadores de la Corte. Ahora era él, protegido por el vergel renacentista, el que observaba tranquilamente la inexpugnable fortaleza casi oculta por la vegetación del Valle, que se le antojaba pequeña y lejana, aun estando a un tiro de piedra de la Ceca.
Pasaba los ratos pescando; el frío y claro Eresma albergaba un ecosistema idílico para que las truchas nadasen a sus anchas por el río. Desde el puente de San Marcos al de la Casa de Moneda, estaban las aguas vedadas para el rey, algo que no todos respetaban, como era el caso de los monjes del cercano Monasterio del Parral.
Pero toda dicha y ventura, toda serena felicidad humana, llega a su fin con la misma categórica verdad y aunque Felipe II ya no esté, aunque sus sucesores que caminaron igual que él por estas terrazas ya no estén y aunque los escombros, las ruinas y los árboles marchitos inundaran alguna vez los rincones del pavimento tantas veces recorrido, hoy se vuelven a abrir las verjas de nuevo, a llenar los árboles de nidos, y a recordar que existió una vez un hombre, un rey, que sonrió en este mismo lugar, cuatrocientos años antes que nosotros.